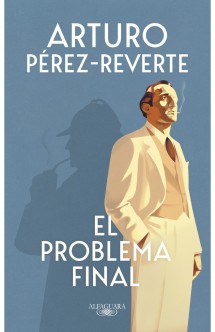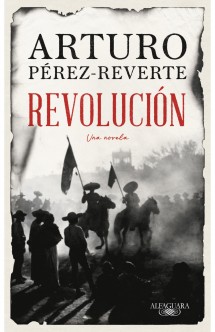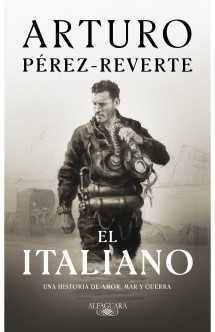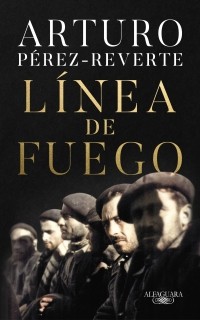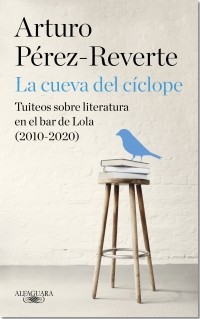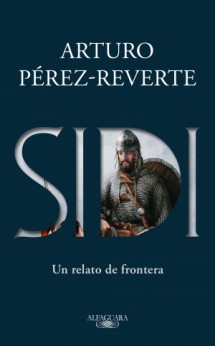Prensa > Noticias y entrevistas
Noticias y entrevistas
Noticias sobre Arturo Pérez-Reverte y su obra. Entrevistas.
Un paseo por las guerras
EL PAÍS SEMANAL | Jacinto Antón - 26/1/2006
Vio de cerca el horror cuando era corresponsal de guerra. Alejado de
aquello, Pérez-Reverte explica, en un paseo por el Museo del Prado, las
claves de su nueva novela, El
pintor de batallas.
El soldado francés tiene la garganta abierta de lado a lado. Parece
un muñeco roto. Yace, solo y desamparado, en un charco de su sangre, en
el ángulo inferior izquierdo del cuadro. "Le han rajado el cuello y los
tendones están cortados, por eso presenta ese aspecto de guiñapo. Está
muerto de verdad. Goya sabía". Arturo Pérez-Reverte (Cartagena, 1951)
recorre el enorme lienzo del Dos de Mayo con una mirada apreciativa y
dura. Aprieta las mandíbulas. Casi puede uno oírle rechinar los dientes
sobre el estrépito pintado de la caballería. "Mira el rostro del
mameluco del centro", indica a su interlocutor. "El tipo alza el puñal,
pero está aterrorizado; sabe que esa chusma va a acabar con él, que no
tiene escapatoria. Y mira ahora la cara del individuo que derriba al
mameluco de delante y lo cose a cuchilladas. Observa sus ojos de loco:
está matando, está ejecutando el acto más antiguo de la humanidad".
Pérez-Reverte, ex corresponsal de guerra, se encuentra en su salsa,
pero acompañarle en este recorrido apocalíptico por el dolor y el
espanto de los cuadros de batallas del Museo del Prado resulta un
ejercicio, aunque apasionante, angustioso. Hace un rato, pasadas varias
masacres, el escritor, cuya última novela se titula precisamente El
pintor de batallas -de ahí la idea de este paseo por la muerte-, hablaba
de minas de fabricación soviética, de carros de combate y de colegas
caídos. Confidencias de acero en la sala de las pinturas negras. Uno se
siente como el perro de Goya, enterrado hasta el cuello en las historias
de Pérez-Reverte, tan abrumado como fascinado; incapaz de huir, pese a
que cada frase arroja en el alma un capazo más de arena, de pesar, de
tinieblas.
Todo esto, la conversación, las historias, los cuadros, las batallas,
es la forma que el escritor ha escogido para explicar su nueva novela y
explicarse. El pintor de batallas (Alfaguara; a partir del 1 de marzo,
primera edición de 250.000 ejemplares) es una novela que condensa hasta
una densidad mineral, brutal, ideas y obsesiones esenciales de Arturo
Pérez-Reverte. Quizá en ninguna otra obra había mostrado el autor de
manera tan precisa, sobria y despojada, existencial, su afilado concepto
de la vida (y de la muerte). Un final extraordinario y escalofriante,
casi maligno, hace que el relato quede grabado al rojo vivo en la
memoria del lector. En el libro, un maduro fotógrafo de guerra que ha
abandonado su profesión tras retratar los conflictos bélicos de punta a
punta del globo y lograr con su trabajo un gran éxito, trata de resumir
todo el horror que ha visto en una enorme pintura mural, la batalla de
todas las batallas, que va pintando pacientemente en una torre solitaria
en un paraje impreciso. Esa pintura, síntesis de sus tres décadas de
capturar imágenes de guerra y de veintiséis siglos de iconografía
bélica, de la columna trajana al Dos de Mayo, pasando por el tapiz de
Bayeaux, surge paulatinamente ante los ojos del lector hasta hacerse
real, y no es ése el menor de los méritos del novelista. La visita de un
hombre, un antiguo soldado croata que dice que ha ido a matarle, ofrece
al protagonista un interlocutor para reflexionar acerca de su pintura y
desgranar sus recuerdos y secretos.
En el Museo del Prado, Pérez-Reverte -un Pérez-Reverte diferente como
diferente es su nueva novela, más intenso, más oscuro, sin una brizna
de autocomplacencia y con apenas unos detalles de sus habituales ironía y
ácido humor- irá hablando ante los cuadros, que parecen abrir ventanas
sobre su propio interior. Virgilio en un itinerario de infiernos al
óleo, el escritor empieza por Brueghel.
¿Por qué estamos aquí, ante ‘El triunfo de la muerte'? Pensaba que
veríamos cuadros de batallas.
Estamos donde empezó todo. Desde niño me impresionaba este cuadro en
estampas de los libros. A los 16 años lo vi. Es un cuadro recurrente en
mis novelas. Hace falta horas para verlo bien. En realidad, es la última
batalla.
Un lúgubre Armagedón...
Los ejércitos de la muerte combaten a la humanidad, representada en
toda su variación, el rey, el prelado, los amantes... afrontando esa
hora final cada uno a su manera. Pero lo importante no es lo que hay
delante, sino lo que se percibe a lo lejos. De pequeño imaginaba que
viajaba al fondo del cuadro, por esa línea de mar hacia esos parajes
oscuros con incendios. Ahí debía estar, percibía, la explicación de todo
lo que pasa en primer plano. Luego fui allí de verdad, y volví. Y ahora
puedo ver las escenas de la pintura con serenidad. Entonces pensaba que
no podía ser que todo acabara de esa manera. Pero ahora sé que sí, sé
que es normal y que forma parte de la vida. Y sé que a lo más que puedes
aspirar es a ser como el caballero pintado en el cuadro, que ante lo
que se le viene encima, y sabiendo que no hay ninguna escapatoria,
planta firmes los dos pies y tira de espada.
Ahí se ve un cadáver hinchado, ¡qué asco!
Está en el agua; en el agua, los cadáveres se hinchan y flotan.
Decía que este cuadro es muy importante para usted.
Quien se mueve con soltura por este cuadro no necesita nada más.
Pérez-Reverte se gira, da unos pasos y observa El jardín de las
delicias, de El Bosco. Su mirada se concentra en la parte derecha del
tríptico.
Siniestros incendios allá a lo lejos.
Es Beirut de noche, y Sarajevo. Esos fondos flamencos... Esos
cabrones sabían. Vivían cerca del desastre, de la guerra, de la muerte.
Ahora, cuando todas las imágenes modernas han sido explotadas hasta la
saciedad, es fundamental volver a esto. La imagen fotográfica no vale.
Capa mentía, y ya se mentía mucho antes con las fotos. No se puede meter
todo el horror en un rollo de película. Lo único que de verdad vale
para entender de lo que hablamos es esto. Hay que volver a esto; con una
mirada moderna, pero a esto. El pintor de mi novela pinta la foto que,
pese a todo el oficio, no pudo hacer.
Camino del siguiente cuadro, se pasa ante la macabra Las edades de la
vida, de Hans Baldung.
Esa torre del fondo del cuadro podría ser la de su novela,
resplandor infernal incluido. Es que he venido una hora antes y me he
fijado.
Puede. Ya digo que en el fondo de los cuadros está lo que hay que
ver. Para eso hay que mirar despacio, no valen las prisas. Cuando la
vida te obliga a ver algo mucho tiempo llegas a entenderlo bien.
Como la navaja rota que aquel hombre de su historia enterrado en
un bombardeo tuvo que ver durante once horas.
Efectivamente. La gente que ha vivido la guerra tiene algo que les
falta a los que no han tenido esa experiencia. Son personas que han
estado en el fondo del cuadro, y eso te da una visión de la naturaleza
humana más lúcida. Yo siempre digo que las generaciones que pasaron la
guerra en este país son mejores que las que no han tenido que vivirla.
Sobrevivir a una guerra es una buena escuela, dice el pintor de batallas
de mi novela.
La siguiente parada es un tintoretto, una batalla naval contra los
turcos. Pérez-Reverte está esta tarde tan imbuido en el espíritu de su
discurso que no parece que le excite nada más, ni los barcos. Antes, al
pasar frente a las tablas de La historia de Nastagio degli Onesti y
comentarle uno que era la pintura que obsesionaba a Patrick O'Brian, ha
hecho oídos sordos.
Si ya es malo luchar en tierra, en el mar...
Mira la mujer. Es el botín, siempre el botín. No está mal. Pero de
los flamencos ya tenemos que pasar a Goya. El siglo XVII es otra
historia. Se pintan batallas, sí, excelentes cuadros desde el punto de
vista del género; una culminación, posiblemente. Pero se pierde
realidad. La pintura se vuelve decorativa. Se trata de no herir la
sensibilidad y de alimentar los valores, el orgullo patrio, el honor
nacional..., esas cosas. El horror medieval ya no lo encontraremos hasta
Goya. Él engarza con los flamencos, pero desde la modernidad, ya es
moderno.
Arturo Pérez-Reverte continúa su discurso al paso, deslizándose entre
los grupos de turistas con la facilidad oleosa de un guerrillero
infiltrándose en un bosque. Claro que él no carga con los útiles del
oficio. Ni con el pesado catálogo de Batallas. Pinturas de los siglos
XVI al XIX en los museos de Florencia, que uno ha llevado consigo para
tratar (inútilmente) de impresionarle, dejando caer, como quien no
quiere la cosa, aseveraciones del estilo de "qué buena es, por cierto,
la Batalla de Nordlingen, de Jacques Courtois, llamado El Borgoñón".
Goya, decía.
Goya sabe. Goya ha visto la guerra. La sangre en los cuadros de Goya
es de verdad. En la historia de la pintura de batallas hay un periodo de
carencia de sangre. En los cuadros medievales, esa sangre se huele; en
los del siglo XVII, no. Hasta Goya, la guerra no vuelve a ser moderna en
la pintura. ¡Ajá!, mira, ahí está el amigo Carlos V en la batalla de
Mühlberg, la célebre pintura de Tiziano, del XVI; tampoco ahí hay
batalla, ni se ve: puro atrezzo. Vayamos a Las lanzas.
Para llegar a La rendición de Breda pasamos por varias salas de
Velázquez, en las que Pérez-Reverte se encuentra con viejos amigos: el
conde-duque de Olivares o ese enjuto Marte que es un retrato perfecto
del capitán Alatriste, según, dice, le hizo ver un lector. Tras intimar
con media corte de los Austrias llegamos a la galería en la que se
exponen las pinturas con escenas de batallas que en su día decoraron el
llamado salón de Reinos del palacio del Buen Retiro de Madrid. Grandes
victorias de las armas españolas, ¡ar!
Vaya, ‘La victoria de Fleurus', de Vicente Carducho. Aquí hizo
usted luchar a Alatriste, con el Tercio Viejo de Cartagena, y fue muy
malherido. Los disparos de los mosquetes parecen sonar en una cadencia
continua, como si se rasgara tela. Es uno de los cuadros de referencia
del protagonista de ‘El pintor de batallas'.
Sí, me gusta. Una excepción de la época. Aquí hay batalla de verdad y
no sólo celebración del general de turno. El español y el holandés que
están en un ángulo apuñalándose son pura guerra.
Qué cosa, la espada del holandés le sale por la espalda al soldado
español, precisamente por una de esas aberturas del jubón.
Se llama jubón acuchillado.
Recuerda un poco la espantosa escena de ‘Salvar al soldado Ryan'
en la que un alemán y un estadounidense -judío- pelean cuerpo a cuerpo
en el suelo hasta que el primero consigue clavarle la bayoneta al
segundo, ¿no cree?
Pues si hay algo seguro es que fue primero idea de Carducho.
Spielberg la habrá copiado.
¿Y Goya sigue a Carducho?
Hay una línea muy clara que va de Brueghel a Carducho y luego a Goya.
Junto a su mirada propia, Goya hereda el fondo y los ángulos de todos
estos cuadros y los eleva al tema principal. Todo eso se parece a lo que
yo recuerdo, y sobre esa pintura está escrita la novela.
Usted se movía por esos cuadros antes de moverse por la realidad
de la guerra.
Recorría el fondo de los cuadros; lo más interesante, como te he
dicho. Y también las viñetas de los tebeos de Hazañas Bélicas. Ahí
aprendimos a movernos por territorio hostil.
Ya hemos llegado a Goya.
El coloso también es un cuadro de guerra. Se ve a la gente que vive
confiada su vida mientras el gigante, el avión o el tsunami acechan para
golpear y acabar la fiesta. ¿Pero cómo es posible, si la fiesta parecía
segura?, se dirán esas gentes. No miraban al cielo, no observaban las
nubes, no habían visto los cuadros. Parece increíble, pero a la gente
aún la pillan descuidada. Y yo pregunto: ¿hay que tener piedad de los
que no se prevén, de los que no leen los signos, de los que no quieren
saber, de los que no han aprendido la lección? Es como lo del Titanic.
¿Esperas subirte en ese monstruo y que no se hunda? ¿Hasta qué punto no
tiene la humanidad lo que merece, por pereza, por cobardía? Me conmueve
más ese perro de Goya enterrado en la arena que un hombre, porque ese
perro no podía cambiar su destino.
Habla usted como su personaje, con una frialdad inmisericorde, y
le recuerdo lo que dice de él, del áspero pintor de batallas, la mujer
que sube a verle a la torre -y que refleja la mirada externa, del
lector-: "Hay algo en usted que no me gusta".
El personaje tenía que ser así, y la historia debía ser contada de
esa manera. No habría sido eficaz una redacción caliente. No puedes
analizar esas cosas de manera caliente. Tenía que ser frío, como escrito
sobre una mesa de mármol, como el paso de un bisturí sobre el mármol.
El protagonista está obsesionado por dilucidar las reglas de una
cierta geometría del horror, una red oculta, un código.
Si no conviertes el espanto en algo científicamente observable, no
puedes afrontarlo. Hay una norma, una regla, una geometría. Y eso te
permite soportarlo. De eso trata la novela. De la única aproximación
posible a una realidad gélida y espantosa. Sólo la lúcida y fría
observación de la realidad histórica del hombre permite entender. Y en
ese proceso es fundamental el arte. Mira ese cuadro en que los dos
hombres se enfrentan con bastones, Duelo a garrotazos; la pelea sólo
ocupa media parte del lienzo, el resto es un paisaje geológico
inmutable, que lo ve desaparecer todo mientras esos dos idiotas se
matan. Hay una carcajada cósmica ahí detrás. El universo inconmovible.
La geometría.
Pero la guerra...
La guerra es el estado normal del hombre. Se mataba a los niños en
Srebrenica como en los tiempos de la Biblia, seleccionando para el
paredón a los que ya tenían vello en el pubis; yo lo he visto. Lo
anormal es lo otro, la felicidad, la vida, la falta de dolor. Todos
vivimos los minutos de antes de la ejecución. Sólo se trata de elegir
cómo pasarlos. Si sabes de qué va la cosa y corres con libertad esos
metros antes de que te alcance el disparo, la conciencia de lo que viene
hace que esos metros tengan un sentido maravilloso. Y eso es todo.
Es desazonador.
Es duro, sí. Pero quien después de todo lo visto aún crea que esto es
Heidi, que se joda. Creer que no vamos a morir nos hace peores.
Algún consuelo habrá.
Queda el amor, la libertad, la amistad, el orgullo, el humor. Cosas
para sobrellevar el asunto, para hacer buenos los 15 minutos de que
disponemos.
A su pintor de batallas no le gusta el ‘Guernica'...
¡No me hables de Picasso, nunca vio una guerra! No hablo de arte,
hablo de guerras. En eso no consiento que me pongan a Picasso al lado de
Goya, no me cuenten milongas. Mira el busto de Goya, mira qué cara,
¡viejo gruñón!, sabía lo que hacía. No hay nada como sus desastres,
ninguna fotografía ni imagen de televisión es tan eficaz como ese Ya no
hay tiempo. Yo he visto caras como la de esa mujer ante los franceses,
que sabe lo que va a venir, la violación y la muerte. Y ese otro
grabado, ¡Gran hazaña!, ¡con muertos! Qué horror lo de Irak, lo de los
marines despiezados, decían. ¡Si ya lo pintó Goya! Goya sabía.
¿Pinta usted?
Nunca he pintado. No tengo mano para eso. Cada uno debe asumir sus
limitaciones. Pero en El pintor de batallas hay una evolución, en el
estilo del protagonista que pinta el mural, que es la mía: yo de joven
despreciaba el arte moderno, sólo me gustaba la pintura figurativa, y en
la novela el personaje empieza su pintura como un cuadro ortodoxo, y
luego ve que ya no le da más de sí y usa técnicas y estilos
contemporáneos, incluso algo de cubismo.
El protagonista de ‘El pintor de batallas' explica en la novela
cómo se documentó para su mural. ¿Lo hizo usted de la misma manera para
el relato?
Así lo hice, como él. Pero, de hecho, lo llevo haciendo toda la vida.
Déjame advertir que El pintor de batallas no es un libro
autobiográfico, aunque Faulques se parezca a mí. Uso mi biografía, o
mejor aún, mi mirada, lo que yo he visto. Cualquier lector avezado en
mis libros encontrará terreno conocido, una trama básica, una línea que
conecta con otros libros míos.
No es una novela de aventuras, aunque lo del individuo que va a
matar al otro porque una acción del primero ha supuesto la muerte de su
familia en una guerra está en ‘Los cañones de Navarone', de Alistair
Maclean.
Me he contenido mucho. Hubiera sido un error convertir esta historia
en una novela de aventuras. Es una historia muy intensa, más corta que
las que suelo escribir, la más desde El maestro de esgrima. Ninguna
tengo tan calibrada. Estoy muy contento.
Hace uso de onomatopeyas, un rasgo muy característico suyo.
Pocas.
¡Ziaaang, ziaaang!, las balas perdidas. El ruido de los
‘bulldozers' al empujar cadáveres hacia una fosa, ¡zumzumzum! El ¡chac,
chac! de los machetes africanos.
Ese sonido no lo olvidaré en la vida.
Hay una precisión obsesiva en el armamento. Bala del doce punto
siete. AK-47. Fusil de asalto Galil. Rifle de francotirador FR.308.
Tanque Merkeva. Lanzagranadas RPG.
Eso me lo conozco muy bien. Las de armas son las únicas marcas que
aparecen en el relato.
Hay algunas imágenes extraordinariamente bellas, de una belleza
sobria y salvaje: la luz del faro como el rastro de una gran bala
trazadora, el baño de fuego que se da la fotógrafa desnuda frente al
incendio de Dubrovnik, el cielo de Chipre cubierto de paracaidistas
turcos...
Ese cielo lo vi: vi cómo bajaban los paracaidistas, y como los
griegos disparaban, en medio del caos, contra los cazabombarderos.
Podría verse ‘El pintor de batallas', en parte, como una historia
de amor.
¿Amor dices? No. En todo caso hay una historia de amistad entre el
pintor y el croata. Ambos saben, frente a los que no saben.
Curiosa idea la suya de la amistad, en la que uno quiere a matar
al otro. Hábleme de ella, de la chica, la fotógrafa de guerra compañera
del protagonista que solamente retrata objetos, nunca a personas.
La novela tiene tres ejes: la ciencia, representada por el pintor de
batallas, Faulques; la guerra, que es el visitante croata, Ivo Markovic,
y el arte, que es la chica, Olvido Ferrara, el arte como consuelo. Ella
tenía que ser muy contenida. Como lo es toda la novela; habrás visto
que, pese al tema, no hay casquería, el estremecimiento que provoca no
es porque se describa nada.
El final es diabólico. Diabólico [ríe]...
No parece que crea mucho en la redención.
¿Por qué ha de haber redención o una solución tranquilizadora? No hay
más consuelo que el que te puedas dar tú mismo ante la certeza y la
implacabilidad del caos y la geometría. Puedes enamorarte, reírte,
tratar de ser digno. Será igual, te vayas como un señor, como Séneca y
Quevedo, o gritando en arameo. El pintor de batallas no tiene
remordimientos.
Algunos lectores no lo verán así.
Y el lector, es cierto, es el 50% de una novela. Yo espero que por lo
menos se vea obligado a plantearse cosas, a enfrentarse a su propia
biografía, a sus certezas e incertidumbres. Aunque no he escrito la
novela para hacerle un bien a nadie.
Como no debe hacerle bien a nadie ‘El corazón de las tinieblas'.
No hago alarde del horror. Cualquier adjetivo lo perturba y lo
difumina.
Esas cosas terribles de las que habla el protagonista: sangre en
las uñas y la camisa procedente de un niño reventado por una granada de
mortero, un frasco lleno de orejas cortadas que parecen melocotón en
almíbar, la tierra perversamente removida en el campo de fútbol de
Dragovac, la conversación con el francotirador impasible...
Eso lo he vivido yo. Esta novela no me la han contado. Ésa es mi
satisfacción. Sé de lo que estoy hablando.
Lo de la geometría... El pintor está bajo la influencia de ‘La
batalla de san Romano', de Paolo Uccello, con su matemática de lanzas,
"una tragedia resuelta con geometría casi abstracta". Con su pintura
busca plasmar una fórmula, un teorema científico que contenga el horror.
Lo creo, lo de la geometría. En la guerra es manifiesto. Hay líneas
que definen todo lo que ocurre en un campo de batalla, y la topografía,
ángulos muertos, trayectorias. El oficio de un francotirador, por
ejemplo, es pura geometría, no hay azar en sus disparos. Cuando has
estado en la guerra te queda un sentido espacial propio. Sigues viviendo
allí aunque pasees por la ciudad. Repites gestos, actitudes que te
ayudaban a no perder la vida. Con la geometría de la guerra, su ajedrez,
descubres las líneas maestras de la vida y las asumes. Hay lugares de
los que, en realidad, no vuelves nunca.
¿Y se arrepiente uno de haber estado?
No, no. Fue un privilegio. Estar en contacto con las certezas que
otros pasan toda la vida sin sospechar. Pagas un precio, claro. Yo no
era un turista en la guerra como lo han podido ser otros. Lo que adquirí
allí lo pagué. Veintiún años. Eso me hizo así, para lo bueno y para lo
malo.
¿Se siente, no sé, más limpio tras haber escrito esa novela?
Incluso ha puesto dos versos de uno de los pocos poemas que ha escrito.
No creo en las catarsis. Eso es un camelo de los escritores. Mi
novela no catartiza nada, si es que esa palabra existe.
Usted dirá, es el académico.
Habrá que ver [ríe]. El pintor de batallas me ha dado la satisfacción
de ordenar intuiciones, reflexiones, pinceladas. No la he hecho para
liberarme de nada. Tengo los mismos fantasmas que antes. La diferencia
es que ahora todo tiene un orden.
¿No será que sufre psicosis de guerra?
Alguien muy cercano dice que soy un soldado, pero yo no estoy de
acuerdo. Es cierto que me han quedado unos hábitos de la guerra. Llevo
siempre el pelo muy corto, las uñas. Tengo el equipaje siempre
preparado. Pero no estoy más afectado psicológicamente que el tipo que
va a la oficina en metro cada mañana. Hay metros que pueden
desequilibrar más que la guerra.
Pero habla usted como si hubiera algo que le separara de los
demás.
Eso no tengo que decirlo yo.
Quizá sea lo que ha visto. Lo de los cocodrilos que cuenta el
protagonista de ‘El pintor de batallas', eso de que en Yamena ponían a
rebeldes chadianos atados junto al río Chari para que los devoraran, ¿es
cierto?
Eso es verdad, rigurosamente histórico, chaval. Lo viví.
¿Y lo del bistec que le sirven al fotógrafo mientras oye los
alaridos de esos hombres?
También, ésas son las paradojas. A veces estás allí y nada te
sobresalta, y de repente un pequeño detalle, el bistec poco hecho, hace
que el espanto aflore, se manifieste. Como pisar un cristal. Te haces
consciente de que te mueves por el horror. Déjame advertir que El pintor
de batallas no es una novela de guerra. Usa la guerra como símbolo,
como metáfora, como experiencia. Pero un yonqui enfermo de sida en busca
de su dosis o un médico de urgencia en hora punta de Nochevieja podrían
contar lo mismo. Sólo que en la guerra todo es más depurado, más
evidente, más destilado. Sin embargo, puedes llegar a las mismas
conclusiones que el protagonista de El pintor de batallas sin haber
pisado una guerra jamás.
Las consideraciones sobre la fotografía hacen pensar en Susan
Sontag y aquel libro tan intenso y revelador, ‘Sobre la fotografía', que
ahora ha recuperado Alfaguara.
Sontag, sí, pero ella tenía una tendencia a intelectualizar la
cuestión; yo la tengo a mirarla científicamente, a objetivizar. Ella
saca conclusiones morales; yo, no, porque sé que no existen. La respeto,
ella estuvo en la guerra una temporada; yo, 21 años. En ese terreno,
sin querer parecer arrogante, tengo algo más de autoridad que Sontag.
Hay detalles en la novela que remiten directamente a su
experiencia de corresponsal bélico. Lo de que ves el peligro en los ojos
del que te va a atacar.
Sí, eso lo aprendes. En el control, ante el centinela, frente al
soldado, el peligro no depende de que te apunte con el arma. Está
escrito en sus ojos. Saber quién es realmente el peligroso requiere una
vida. De eso está hecha la novela.
Le va a sorprender, porque ante las batallas me habrá visto algo
pusilánime, pero durante un tiempo boxeé. He encontrado en su novela esa
sensación curiosa que se experimenta en el ‘ring' cuando te están
machacando -que es lo que a mí me pasaba siempre- de que te fijas en
detalles absurdos: la corbata de un tipo del público, la forma de
mariposa de una pequeña mancha de sangre en la lona. Parece que cuando
estás en la guerra es parecido.
[Pérez-Reverte mira a su interlocutor con renovado interés, como si
se hubiera perdido algo]. Sí, en la guerra, bajo el fuego, la visión y
la percepción se focalizan y se intensifican; percibes el todo de una
manera genérica y caótica, y a la vez detalles de una claridad casi
irreal. Yo no he boxeado, pero me he pegado bastantes veces. Cuando
entras en un bar, a menudo sabes quién es el tipo peligroso. Por los
ojos. Generalmente no es el matón musculoso de la barra, sino alguien
que está en un rincón y no parece amenazador excepto por algo en la
mirada.
La entrevista acaba para que el novelista se haga los retratos de
rigor. Ante Los fusilamientos del 3 de mayo, Pérez-Reverte posa como si
lo fueran a fusilar a él. Es notorio el disgusto con el que afronta el
cañón de las cámaras. Como el fotógrafo emplea un foco para iluminarlo
-en un remedo del fanal que usa el pelotón francés de Goya-, la doble
escena parece fundirse en una sola. Dan ganas de ofrecerle un (último)
cigarrillo al escritor, pero en el Prado no se puede fumar. Una luz
fantasmagórica lo golpea y parece trasladarlo a otro tiempo y lugar. A
su espalda, la pintura se anima, los soldados montan sus armas con un
chasquido que no es ya el de la cazoleta de los mosquetes, sino el del
mecanismo de los fusiles de asalto. Gritos en una lengua extraña. En el
fondo del cuadro se abren zanjas que se cubrirán con cal viva. Suenan
las ráfagas. El aire se llena de un humo acre. Smell of war. Arturo
Pérez-Reverte parpadea al oír el chasquido del obturador. La ilusión se
disuelve. Pero el novelista sigue preparado, con el cuerpo tenso y
perfilado, la mirada alerta, los pies firmemente clavados en tierra.
"Goya sabía".