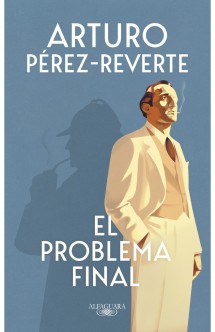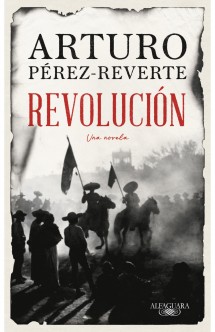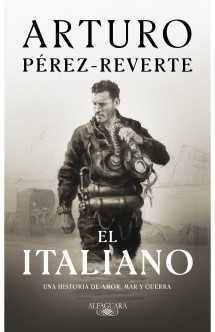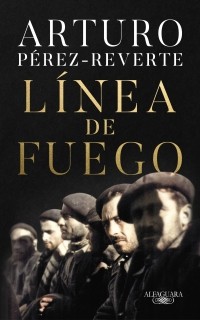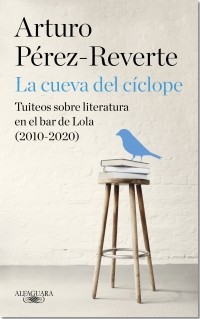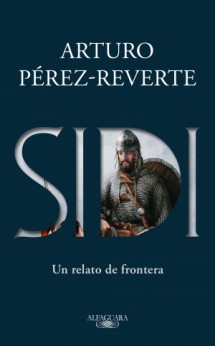Prensa > Críticas
Críticas
Críticas sobre los libros de Arturo Pérez-Reverte y su trayectoria literaria.
Arturo Pérez-Reverte, en el corazón de las tinieblas
JOSÉ MARÍA POZUELO YVANCOS | ABC - 04/3/2006
Arturo Pérez-Reverte ha dado con esta novela un enorme giro
a su trayectoria de artista, que había cumplido ya altas cotas de buen
hacer narrativo, en el oficio de contar historias, algo que sabe hacer
como muy pocos. Hasta los más reticentes (que quedan) en considerarlo un
buen escritor, tal cosa sí le conceden. Pues esos mismos han de
quedarse perplejos ante El
pintor de batallas, porque Pérez-Reverte da un paso más allá,
quizá el decisivo de su carrera de escritor, al haberse propuesto a sí
mismo el salto hacia un gran asunto universal, que supera con mucho las
historias base de su literatura anterior, para entregarnos una novela
reflexiva, de ideas.
En un estadio de madurez que alcanza su sazón, la novela se enfrenta a
dos grandes cuestiones: la guerra y la representación. Como si fuese un
diálogo platónico (creo que el griego está en el fondo de esta novela),
muestra otra vez el mito de la caverna, pero para plantearse nada menos
que si son decibles, representables, el horror, la iniquidad, la
barbarie de todas las guerras, que acaban por resultar siempre una y la
misma. Es el rostro de la derrota, pero también es la pregunta sobre si
ese rostro puede ser representado, fotografiado.
Elementos autobiográficos
No resulta suficiente decir que hay elementos autobiográficos en el
protagonista, el fotógrafo de guerra apellidado Faulques. Bastará con el
guiño que nos hace en la página 82 sobre su nacimiento en una ciudad
minera del Mediterráneo, sus reflexiones posteriores ante el desolado
paisaje de Portman, etc., y el hecho por todos conocido de los muchos
años que gastó el autor como reportero de guerra, que parecen haberle
esperado hasta ahora, para darle la oportunidad de su sedimento
artístico. Todos los detalles enumerados bastan para trazar una
familiaridad posible entre el autor y el protagonista. Pero es lo
externo y quizá sea lo de menos.
Más importante parece que el personaje Faulques, uno de ésos, como
Jaime Astarloa, bien creados, de los que le salen redondos, está
enfermo, cansado, desengañado, todo lo ha visto, y quiere, en el umbral
de su final, explicarse el horror, trazar la geometría del caos, la
partitura de la maldad humana, dibujar el perfil del límite, bajar otra
vez al corazón de las tinieblas, y como hizo Conrad (y luego Coppola),
preguntar por el sentido.
Es aquí donde interviene el otro gran ingrediente de la novela: la
reflexión sobre el sentido de la representación, en una época dominada
por la técnica de la designación, por la dimensión mostrativa. ¿Cómo
decir la iniquidad? ¿Se puede mostrar todo? Y si se hace, ¿desde qué
legitimidad? Hay algo maligno en la fotografía de guerra. O en la de
cualquier expresión de lo horripilante. ¿Recuerdan ustedes la fotografía
del buitre asediando al niño africano a punto de expirar? ¿Qué hizo el
fotógrafo? Un clic que le llevó a la fama y al Premio Pulitzer.
El horror en un rostro
Faulques, el personaje de esta novela, ha recibido muchos premios
semejantes, por fotos de rostros derrotados, de horrores sintetizados,
apresados en una instantánea, como la que le hizo en la guerra
serbo-bosnia al otro personaje, Markovic, quien años después viene a
pedirle cuentas, establece con él un diálogo sobre el sentido y
responsabilidad de su gesto, y le anuncia que por aquella foto, que le
destruyó la vida, ha venido a matarle.
Ésa es casi la única tensión que la novela se permite. Ésa y las
memorables páginas con escenas de guerras fotografiadas; algunas hay de
verdadera antología, que pasarán a ser recordadas por las mejores
salidas de su pluma. Recuerdo como ejemplo el capítulo 15, los muchachos
croatas con su maestro, o poco después el niño serbio en el estadio,
¡qué soberbia pincelada! Tales escenas son retrospectivas, se van
entrometiendo entre el diálogo de Faulques con Markovic, diálogo que se
convierte así en una estructura marco y cuyos antecedentes contados
sirven para ofrecernos la historia personal de ellos, y de Olvido, la
amada del protagonista. He de lamentar que ese personaje esté bien
trazado sólo a partir del capítulo 12, en que cobra su dimensión
verdadera, habiendo pagado antes un precio excesivo, cedido al
estereotipo, y al dibujo de una idea de mujer, más que una mujer, de la
entidad de Teresa Mendoza, por ejemplo. Pero tal personaje y algún
declive por exceso didactista en el diálogo entre el yugoslavo y el
fotógrafo (págs. 216-217) son máculas menores, en el conjunto de una
novela que me parece la más importante de las suyas.
Golpe de muerte
He ido hablando de pincelada, dibujo, pintura, etc., porque quizá el
ingrediente que explica toda la novela está por reseñar: Faulques y el
narrador, que ha ido repasando las obras maestras que ha dado el arte de
la fotografía (pág. 226), se preguntan por la razón de que, salvo
excepciones (el Guernica de Picasso), la pintura de la guerra no vaya
más allá cronológicamente de Goya, y que la fotografía asestara un golpe
de muerte a la representación pictórica de las batallas, que tenía en
su haber muchas obras pictóricas clásicas aquí recorridas, saboreadas,
perseguidas, desde Ucello hacia adelante, con esa precisa información
que el autor muestra tener sobre las artes de la pintura y la
fotografía.
Faulques ha decidido volver del fotograma al pincel, y trazar con él
lo que no pudo hacer la fotografía, la geometría del caos, pintando un
gran fresco, donde se representa aquello que la fotografía mostrativa,
la designativa, no ha podido alcanzar, y sí quizá pueda hacerlo el arte
pictórico (metonimia del literario). Pérez-Reverte, con estas
reflexiones sobre el arte de la representación, ha pasado a ponerse a él
y a su oficio como tema. Su oficio antiguo, el de reportero de guerra, y
su oficio nuevo, el de artista. ¿Cómo contar el mal, cómo designarlo,
cómo hacerlo arte? Y ¿cómo comprenderlo? ¿Hay una ética posible en la
representación del mal? En ese sentido he dicho diálogo platónico sobre
la guerra y sobre la representación. Porque en ambas se comprometen las
raíces profundas de lo humano, incomprensible, sin otra geometría
posible que la que el arte sea capaz de ordenar.
Me parece su libro de mayor calado. No será desde luego el que más
guste a la inmensa mayoría, pero sí servirá para confirmar lo que ya se
veía venir, quizá desde El maestro de esgrima, su progresiva pesquisa en
la dimensión de autoconciencia, de saberse artista. A Pérez-Reverte
parece que se le ha ido quedando pequeño el oficio de ser el mejor
narrador de aventuras que tenemos. Ahora ha querido serlo también de
otra aventura distinta, la decisiva: la de quien ha escrito sobre la
guerra y se ha metido en el cuadro, para que el caos tenga su geometría,
su tablero de ajedrez y su sentido. Porque el artista sabe que ciertas
cosas solamente desde el arte pueden decirse.